PRÓLOGO
Rossie, una niña, vive en un descuidado caserón
rodeado de jardines tan húmedos como oscuros. Antes de soñar suele
obsesionarse por su apariencia. Acostumbra sentarse en la fuente de
piedra cubierta por líquenes que hace tiempo no funciona. Pasa largas
horas mirándose en un espejo de mano que lleva siempre consigo. Pasea
entre los helechos gigantes cubiertos de rocío, por el sendero
empedrado, lodoso, casi enterrado, que serpentea entre las hierbas
feraces, los árboles envejecidos de los que pende el musgo español y las
flores muertas que se pudren desde hace mucho y no terminan de
desintegrarse. Disfruta la naturaleza salvaje. Aspira el ambiente
viciado. Levanta los brazos. Sonríe.
Por la noche, sobre una cama con dosel, sueña con una niña enferma.
La puede ver sobre un camastro húmedo por el sudor, en un cuarto que
huele a fiebre y moho. A media luz sabe que el suelo está sucio,
pegajoso por fluidos corporales, porque la niña no quiere asear su
cuarto. Está concentrada en estas cosas cuando siente que su alma es
aspirada. Absorbida. Es una sensación atroz. Como si una boca sin
dientes la chupara. Todo es vértigo, mareo. Intenta mirar y no ve nada.
Sobre la frente el sudor escurre en gotas calientes. Le duelen las
articulaciones. Parpadea. Se encuentra en la cama, acostada. Mira a la
izquierda la luz mortecina de la vela sobre un destartalado mueble con
cajones. Encima, el techo descascarado aborta la poca pintura que aún
retiene. En la unión del techo con dos paredes se agita una telaraña
polvorienta. Siente la lengua amarga como si sostuviera una moneda de
cobre. Tiembla con miedo, se separa. A su lado yace la enferma; en la
frente mojada el sudor corre hasta las sábanas.—Ahora ya no estaré más sola. Tampoco me sentiré enferma —le dice—. Me llamo Lisa Marie. ¿Vendrás por las noches a visitarme?
I
Durante el desayuno, Rossie juguetea con el cereal.
No tiene hambre. Piensa. Su madre la mira sospechando problemas en la
escuela. Ella siente que mamá está preguntándose algo. Le suelta:
—Mamá, ¿has tenido sueños recurrentes?—He escuchado algo de eso. Pero no, nunca. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
—Por nada… Llevo días soñando con una niña extraña.
Rossie se levanta.
—¡El desayuno! —grita mamá.
—¡No tengo hambre! —La niña sale por la puerta de la cocina, mochila al hombro, rumbo al autobús escolar que apenas se acerca.
II
Todas las noches, Rossie visita a Lisa Marie. Gustan
de jugar en el bosque cercano a la casita de Lisa, a la que alcanzan las
agujas de pino que el viento arrastra. Una tarde dan con una tumba
olvidada en medio de un claro. Un ángel de piedra carcomida mira al
cielo, como implorando clemencia para quien yace a su sombra, debajo de
la lápida de nombre borrado, cubierta de hojas.
Lisa Marie se sienta al borde de la tumba. Llama a Rossie. Una al
lado de la otra se tocan. Lisa empieza. Sonríe. Pasa los dedos
ligeramente por los labios de su amiga. De la parte de abajo de la
tumba, de algún agujero, extrae una cajita que abre en su regazo.
Contiene un peine, cosméticos.Lisa Marie acaricia el cabello de Rossie. La peina, mirándola a los ojos. También le enrojece las mejillas, los labios. Al fondo hay un espejito de mano, un broche y un guardapelo que le entrega envueltos en un pedazo de seda azul ribeteada de dorado.
Por la mañana, Rossie llega al desayuno maquillada. Su madre la regaña. La obliga a lavarse la cara antes de comer el cereal. Rossie se encierra en el baño. Solloza un poco y se desnuda. Debajo de la regadera deja que corra el agua tibia sobre los hombros, la espalda. Se le moja el pelo. Cierra los ojos. Pasa los dedos sobre los labios. Recuerda. Se ha quitado de encima el olor a enfermedad de Lisa Marie. Y ese olor a moho que tiene su casa. Del espejo del baño, un óvalo grande, brota la cajita que soñó que encontraba su amiga. La ve sobre el lavabo cuando termina de bañarse. Sonríe. Ya no tiene motivos para estar triste.
III
A Lisa Marie le gustan las manzanas. Cuando Rossie la
visita le ofrece una de tamaño grande. Rossie la rechaza. No le gustan.
Ni siquiera las tartas que la abuela prepara por la Pascua.
En el bosque llegan muy lejos, más allá de la tumba del claro, hasta
un riachuelo que fluye entre los árboles. De una gruesa rama que llega
al agua pende un columpio. Se dejan caer en el riachuelo cubierto por
hojas. Ponen la ropa a secar en los arbustos. Corren desnudas a lo largo
de la orilla. Hay algo anormal en los árboles, proyectan sombras
azules, agitan ramas de hojas secas, murmuran.Al anochecer las niñas se besan los labios suavemente. Vuelven a casa. Lisa Marie prepara chocolate. Se sienta a la mesa. Come un par de manzanas. Sonríe, contenta por la presencia de su amiga. Solas, recorren la casa. Rossie nunca ha visto adultos en casa de Lisa; a pesar de esto siempre tiene ropa limpia, todo más o menos aseado, excepto su cuarto que aún huele a enfermedad. Un olor persistente, impregnado en las cortinas y alfombras. No debe serle muy difícil mantener su hogar así a Lisa Marie, la casa es pequeña y hay pocas cosas… lo necesario para que puedan vivir dos niñas solas.
IV
En los baños de la escuela, mientras se mira en el
espejo de mano de Lisa Marie, Rossie ve el reflejo de una anciana.
Asustada, deja caer el espejo. No se rompe. Cuando el susto ha pasado,
desde el suelo, el espejo le devuelve su propia imagen. Lo guarda
apresuradamente. No lo volverá a usar en todo el día. Esa noche
preguntará a Lisa sobre esto.
Su madre la nota cada vez más abstraída. No sale. No come. Se sienta
en el porche largas horas mirándose en el espejo de mano: peinándose,
hablándole a su reflejo. Se balancea en la mecedora. Le confiesa que
solamente quisiera dormir. El aire arrastra hasta sus pies las hojas
secas de los árboles cercanos. Y sigue meciéndose mientras se mira al
espejo. Canturrea en voz baja una canción que habla de muertos.
V
Rossie ha enfermado. Su madre está muy preocupada.
Hace ocho horas que tiene fiebre. Delira. El médico opina que hay que
llevarla a un hospital. Mientras está en la casa, cae en un coma
profundo.
Sus pies pisan descalzos el suelo sucio, pegajoso. Se detiene.
Permanece al pie de la cama donde Lisa Marie, hace ocho horas, se
consume de fiebre. Rossie le enjuga la frente. Le acaricia el cabello.
Sonriendo, triste, la peina en silencio. Hay algo extraño en la cara de
Lisa, parece vieja, arrugada. Y el pelo se le quiebra entre las manos.Lisa Marie abre los ojos.
—Debo estar muy fea —murmura.
—No, mira —Rossie le tiende el espejo. Lisa aparta la vista.
—Es un regalo. La hermosa eres tú… los espejos son instrumentos de vanidad. Y yo no soy hermosa ni vanidosa.
Intenta una sonrisa, luego cierra los ojos, duerme.
Rossie permanece horas al pie de la cama. En el lecho mojado, Lisa Marie comienza a temblar. Rossie se acuesta a su lado. La abraza. Le susurra al oído, consolándola, cosas dulces que solo una niña bonita aspira a escuchar. Sin darse cuenta, se queda dormida. Abre los ojos. Le duelen al parpadear. Tiene fiebre. Tiene frío. Su cuerpo huele, transpira. El contacto con la piel de Lisa Marie le quema. La respiración de esta es entrecortada y tiene la boca entreabierta. Mirándole los labios, Rossie siente que es vaciada. Es una sensación obscena. Sexual. Su alma es arrancada. Por fin, en torrente, entra en la fiebre de Lisa.
VI
El médico pronuncia lentamente la inconcebible
noticia. Rossie acaba de morir. Nadie sabe nada. También ignoran que los
muertos pueden soñar. Cuando la velan, metida en su ataúd acolchonado
de seda, nadie sospecha que sigue soñando… En su sueño, Lisa Marie abre
los ojos. Está radiante, limpia como recién amanecida. A su lado yace el
cuerpo de Rossie. Coge el espejo, mira: es joven, hermosa. Al caer la
noche, poco a poco, va cavando una fosa en medio del bosque, hasta la
cual arrastra el cuerpo de Rossie. La entierra. No se demora demasiado.
No quiere romperse las uñas.
VII
El ataúd de Rossie es inquieto. Se mueve mucho y
desde el interior le surgen gritos. Alguien grita, también, que la niña
está viva. Otro por ahí se desmaya. La gente que ha acudido al velorio
se paraliza de horror, pero la madre corre, abre la tapa. Saca a la
niña. La carga como a un bebé. La abraza. Y por el resto de la noche, no
termina de llorar.
EPÍLOGO
Rossie acostumbra jugar a solas en el jardín
descuidado. Regresa tarde a casa. Cuando mamá le pregunta qué desea
cenar —a las niñas que han vuelto de la muerte se las suele mimar
mucho—, ella pide un capricho que la deja sorprendida:
—¿Una tarta de manzanas podría ser?Y así, sin más, se sienta a esperar…
_________________________________________________________________________
El Hombre metió la mano en el bolsillo de su
campera y sacó su llavero. Miró la foto de su hija de ocho años que
tenía en él. La nena sonreía con una sonrisa eterna, inextinguible. El Hombre, entonces, levantó la vista y miró a su contrincante, El Diego,
que permanecía sentado, indiferente a su mirada. Clavó los ojos en el
revólver y deseó profundamente que la bala no saliera. Apretó la foto de
su hija en el mismo instante en que El Diego apretaba el gatillo. El Hombre sintió alivio al oír el «clack» que evidenciaba que la bala no estaba en el compartimiento que le había tocado a su oponente.
La persona que dirigía la competencia, que todos conocían como El Hacedor, intervino arrebatándole el arma a El Diego.
Abrió el tambor del revólver y le mostró a la cámara que los filmaba el
lugar en que había estado la única bala. Ante la cámara giró el tambor y
sin esperar a que se detuviese volvió a cerrar el arma.—Señoras y señores, como acaban de ver, El Diego falló en su intento de ganar esta partida. Recordemos a nuestra audiencia que El Diego y El Hombre están compitiendo por cien mil dólares. Sí, señores, aquel que gane le dejará a la persona que él mismo elija la suma total de cien mil de los verdes. ¿Quién creen que será? ¿El Diego, que acaba de perder su primera y tal vez última oportunidad, o El Hombre, que puede llevarse los laureles en esta primera ronda? Si piensan que será El Diego, quien puede tener una nueva chance y ganar, envíen un SMS al *54245# con la palabra ElDiego; si, por el contrario, creen que va a ganar El Hombre, envíen un SMS con la palabra ElHombre al mismo número, el *54245#. Recuerden que el costo de participar es de cinco pesos y que hay importantes premios, entre ellos un departamento de dos ambientes y un auto cero kilómetro. Ahora bien…
El Hacedor se acercó a El Hombre y le puso el revólver en las manos, justo encima del llavero con la foto de su hija. El Hombre miró el arma y miró a El Hacedor. Se trataba de un hombre alto, vestido con un traje de color rojo, con camisa negra y corbata también roja, que usaba unos anteojos oscuros que le tapaban gran parte de la cara. El Hombre sintió un escalofrío al ver la sonrisa de El Hacedor; una sonrisa rígida, que dejaba ver una hilera de dientes blancos, ligeramente torcidos.
El Hombre agarró el arma con su mano derecha, apoyando su dedo índice en el gatillo. Al verlo, El Hacedor se inclinó hacia él y le murmuró al oído:
—No hagás nada hasta que te dé la orden, tenemos que esperar a que entre la mayor cantidad de mensajes posible. Y acordate de cómo tenés que hacerlo…
El Hacedor se irguió y, sonriendo, se ubicó en uno de los rincones de la escenografía, detrás de El Diego. Desde ahí, escondido en el fondo de sus anteojos oscuros, parecía vigilarlo todo.
El Hombre miraba el arma que tenía en su mano derecha alternadamente con el llavero que tenía en la izquierda. Su hija sonreía, como siempre, con su sonrisa angelical y verdadera. Levantó la vista y miró a El Hacedor, quien también sonreía, como siempre, con su sonrisa rígida y ensayada. Ambas sonrisas, no obstante, compartían la eternidad.
Volvió a mirar la foto cuatro por cuatro. Todo era por ella, por su hija, por Milagros. No quedaba otro camino, el juicio que habían perdido los había dejado en la calle. Trabajo no tenía, y si conseguía, ¿cómo iba a hacer para juntar la plata suficiente como para comprarse una casa? Tardaría años. Tal vez toda una vida. Y no quería que su hija creciera en una de las secciones, con los chicos de su edad intoxicándose en las puertas de sus propias casas. Además, él tampoco podría soportarlo, no tenía el carácter para hacerlo, las personas que vivían ahí se lo comerían crudo.
Levantó la vista. Desde su rincón, duro como una columna de mármol, El Hacedor sonreía. El Diego seguía sentado en su lugar, delante de él, con ambas manos entrelazadas sobre la mesa y con la vista clavada en ellas. ¿Quién sabía por lo que estaba pasando ese hombre? ¿Quién sabía si su historia no era todavía más terrible que la suya?
Escuchó que alguien vitoreaba a su derecha. «¡Aguante El Hombre!». Miró hacia allá y vio la cámara que lo filmaba y, detrás de ella, a toda la gente que había ido a ver el programa en vivo. Él no podía entenderlos, nunca lo había hecho. Cuando era un padre de familia normal, cuando era dueño de una editorial, es decir antes del juicio, siempre se quejaba del salvajismo de esos programas. «No entiendo por qué le gusta tanto a la gente —solía decirle a Marta, su esposa—. Se entretienen con personas desesperadas que están dispuestas a dar su vida por plata. Yo nunca vería un programa así, y mucho menos les daría de comer mandándoles mensajes». Ahora veía la paradoja de su vida. No solo su mujer y su hija miraban el programa, sino que estaban ahí presentes, entre las personas de la tribuna; y él no solo contribuía con el show, sino que formaba parte de él.
Miró una vez más a El Hacedor. Éste, con su sonrisa grabada, asintió. Entonces El Hombre cambió el arma de mano y, levantándola, la puso sobre su sien izquierda. Si bien era derecho por contrato tenía que apoyarla ahí, ya que, en el caso de que ganase, la sangre debía salir despedida hacia el público, para así, en el mejor de los casos, salpicarlos con ella. En su mano derecha sostenía ahora la foto de su hija. Trató de mirar de reojo a la tribuna, con el fin de verla, pero no pudo distinguirla entre la multitud. De todas maneras no hacía falta, la tenía con él, en su propia mano.
Volvió a mirar a El Diego, pero éste seguía rehuyendo su mirada. Más atrás, El Hacedor continuaba sonriendo. El Hombre cerró entonces los ojos y se dispuso a apretar el gatillo. Era curioso, se trataba de la primera vez que hacía algo así y estaba realmente tranquilo. Su corazón latía con normalidad. Algo le decía que todo iba a salir bien, que ganaría esa competencia y que su mujer y su hija iban a poder vivir de su logro.
Apretó el gatillo. Por un instante se sintió confundido. Antes de ir al programa le habían dicho que, en el caso de que el arma se disparase, él no iba a notar nada. No le iba a doler, sino que iba a morir instantáneamente. Se habían equivocado. Era verdad, no le dolía, pero tampoco estaba muerto; lo que sí, el ruido se había extinguido por completo.
Luego del disparo, El Hombre miró a su alrededor. Sin saber lo que hacía, se puso de pie. Tambaleándose, se acercó algunos pasos a la tribuna. Los espectadores, por lo que podía ver, estaban parados, aplaudiendo. Al tercer paso, pisó restos confusos de sangre y masa encefálica y se resbaló, cayendo al suelo. Levantó entonces la vista y, con satisfacción, vio lo que buscaba. Su mujer y su hija, su Marta y su Milagros, estaban ahí, mirándolo. Estaban sonriendo, abrazadas. El Hombre pudo ver la felicidad en sus caras y él también se sintió feliz. Ellas podrían volver a la normalidad y ya no tendrían que temerle al futuro. Él, El Hombre, había vencido al futuro. Él, El Hombre, había vencido.
__________________________________________________________
e arrastra a un lado de la cueva del Umbral, como tantas otras criaturas. A veces no lo ven los que quieren atravesar al otro lado. Otras veces le escuchan. Otras más ni eso, pero con el tiempo ha dejado de importarle. Sabe que depende mucho del grado de evolución del alma el que se le vea o escuche o sienta. Así, sigue arrastrándose a un lado de la cueva del Umbral.
Pasan mil años y entonces llega un nuevo peregrino.
Como otros, quiere atravesar el Umbral, pero es impaciente. Se queda de
pie ante la cueva, le estudia, le da vueltas, la sube y baja —como una
araña—, vuelve al frente y se sienta en flor de loto. Su impaciencia
parece congelarse. Medita. Entrecerrados los ojos y las manos sobre el
regazo.
Mientras tanto él se mueve, deslizándose sobre el muro exterior de la
cueva, todo cabellos enmarañados y dientes mal dispuestos, todo mugre y
limo y musgo que le crece entre las uñas y la cabeza y el lomo abultado
por los bubones, todo desnudez hedionda y costrosa.Atisba. Espía.
Mira atentamente. Asoma la cabeza. Las manos aferradas a la roca.
El peregrino se retira.
Ha abierto los ojos y se ha puesto de pie para irse por donde vino, de pronto; así, de súbito; así, de rápido; así…
Entonces decide salir y descubrir si algo ha cambiado en la entrada de la cueva del Umbral. Nada. Todo sigue igual. El mismo agujero negro que conduce a… el mismo aliento a frutas y viento enrarecido y nieve, y sonidos de aves pero también de leones. El mismo aliento a muerte. Y a santidad. Y a rosas. Y a cera de velas. Y a mujeres. Y… y…
No, nada ha cambiado en la entrada de la cueva que conduce al Umbral. La misma pared de roca rugosa, aquí y allá afilada, las mismas piedras que al contacto con la baba de los caracoles brilla con el Sol de los Milenios que canta una canción de separación de continentes y extinción…
Entonces escucha detrás de sí algo como pasos veloces que tropiezan con piedras. Pasos torpes y veloces. Se escabulle. Se esconde detrás de la pared lateral y atisba. Espía.
Es el peregrino que regresa.
Corre. Derecho.
Directo a la entrada de la cueva. Le observa. Asombrado, le mira acercarse. El peregrino pasa como el aire y entra. Lo engulle la negrura de la cueva. Él le ha seguido detrás en cuanto se mete y se da cuenta de que la oscuridad le ha pillado. Permanece fuera y aguarda. Desde dentro surgen sonidos. El peregrino se ha dado de bruces con algo. Maldice. Regresa arrastrando los pies —puede oírle—, así que se dispone a escapar.
Y escapa. Se esconde.
El peregrino sale, derrotado, frotándose el golpe en la cabeza. Se retira. Se aleja. Es solo un punto en la línea del horizonte.
Un par de voces le despiertan. Se frota los ojos.
Observa a una pareja vestida con las túnicas de los filósofos que llegan
a la entrada. En los ojos de ambos hay amor. Mutuamente se miran. Se
les derriten las manos. Se tocan. Se acarician lentamente. Sobran las
ropas como las alas de una gallina. Pronto comienzan a desnudarse. Él es
todo músculos y su piel brilla al sol del mediodía. Ella es toda
belleza y gracia, como un pez, reluce. Dos cuerpos perfectos. Se
abrazan. Se arrodillan y besan. Pronto caen al suelo y se aman. Sin
dejar de verse a los ojos se levantan, así, desnudos, y se internan en
la negrura, cogidos de las manos.
Él aguarda a que salgan, derrotados, vencidos también por el Umbral.
Demoran. No salen aunque la tarde se le muere en el horizonte y las olas
revienten cada vez más cerca. Una marea de Siglos se aproxima…Despierta como siempre. Con el sonido del mar en las orejas y en los oídos y en el tuétano. Se despereza. Un sonido deslizante le pone alerta. Ve la barca sobre el mar. Un marino joven, imberbe, conduce a un hombre barbado y de espalda curvada por los años, que lleva un báculo y viste de negro. Es la viva imagen de Caronte, piensa.
Caronte desembarca y sube la cuesta hasta la cueva. Camina con tropiezos. El joven le ayuda. Llegan frente al Umbral donde Caronte se sienta en una roca. Medita. Demora. Cierra los ojos. Parece dormitar. Se apoya en el báculo. Cabecea.
El joven permanece en silencio. De pie, a su lado. Caronte se queda dormido. Cae sobre el suelo de piedras sueltas. El báculo se desliza y se extiende yerto, seco, muerto.
El joven hace un ademán imperceptible con la cabeza, como aceptando lo inevitable. Una despedida o un gesto de respeto. Se da la vuelta y abandona la zona de rocas, sigue por la arena, embarca y rema por el mar hasta perderse en la distancia. Mientras le observa irse ha perdido la oportunidad de enterarse qué ha pasado con el cuerpo de Caronte en el suelo. No está. Permanece solo el báculo y la túnica negra, como las alas cortadas de un cuervo en pleno vuelo, vacías.
Acontece algo extraño frente al Umbral. Un hombre
llega llorando, se arrodilla, desgarra su ropa. Extrae un puñal dorado,
un hermoso Kerís con incrustaciones de madera y gemas en la
empuñadura. Sin dejar de llorar, hunde la hoja entre dos costillas y
gime. Cae de frente. El puñal se interna más y le parte el corazón.
Asombrado observa. Le rechazará el Umbral, seguro. Espera.
Se acerca al cuerpo. Le da vueltas, mira brotar la sangre a borbotones
espumosos. Un ruido le distrae. Mira. Un ave vuela desde una rama,
detrás y arriba de la cueva del Umbral. Cuando mira al cuerpo yaciente a
sus pies no lo encuentra. Otra vez las ropas vacías pero esta vez
empapadas en sangre. Rascándose la cabeza se retira, abrumado, pensando…
Es de noche. Las estrellas gotean de vez en cuando.
Se apagan. Duermevela. Duermevela y cansancio. Cansancio y bruma.
Entonces los gritos y risas y conversaciones y la muchedumbre. Y la luna
que le revela los rostros.
Asustado les ve.Son muchos. Muchos y muchos.
Todos tienen la piel de distintos tonos, negros y blancos, amarillos y enrojecidos, morenos; y calvos y ancianos, son niños y rubios, mujeres, recién nacidos y de cabelleras largas… hablan entre sí pero algunos no se entienden. Se confunden los dialectos. Se arremolinan frente a la entrada y murmuran. Señalan con el dedo. Se preguntan. Se responden. Nadie se atreve a pasar. Nadie se atreve a trasponer el Umbral.
Se agitan. Se mueven.
De entre ellos surge un niñito. Solo. La muchedumbre calla. Le observan. Le dejan pasar. Se detiene. Mira la entrada. Respira profundo y camina resuelto. Pasa.
Uno a uno los niños surgen, se separan de entre la multitud. Entran a la cueva. Alcanzan y trasponen el Umbral.
Luego es el turno de los viejos. Una fila interminable de viejos que entra. Viejos de todas las razas. Viejos con todo tipo de arrugas. Viejos cansados y aún ágiles. Ancianos cuyos ojos brillan o están cubiertos por una capa blanca. Ancianos con o sin barba. Ancianos. También ancianas. Todos entran. No salen.
La multitud se queda fuera. Reducida y asombrada. Comienzan a murmurar entre sí. Señalan la entrada. El rumor crece. Alguien emprende la huida. Los demás le siguen. Escapan. Aprisa. Corren. Temerosos, se vuelven solo una línea móvil en el horizonte junto a la playa.
Pasan cien años y una liebre perseguida por un lobo
se interna en la oscuridad de la cueva. El lobo la sigue. Nunca se les
vuelve a ver.
Caen sobre sus hombros otros lánguidos mil años.
Una mariposa que aletea azarosa se interna…Una mañana se presenta un derviche. Se pone a girar frente a la entrada. Le observa sin perder detalle. Fascinado, abre la boca. El derviche arranca polvo y las rocas saltan desde sus sandalias a cada giro.
Y canta.
Aquel que no baila no sabe lo que ocurre… amén.
Ahora,
si seguís mi baile,
veros a vosotros mismos en Mí,
que estoy hablando…
Aprended a sufrir y seréis capaces de no sufrir. [
Mientras gira se va borrando lentamente. Se extiende
al aire. Es uno con el viento. Sus colores se apagan. Sus contornos se
difuminan lentos, como sangre de granada en el agua. Ya no hay derviche,
solo un ligero remolino de aire gris que se interna en la cueva…
Se sitúa frente a la cueva del Umbral. Decide entrar.
Una tenue línea de oscuridad es, en sí, el Umbral. Lo sabe ahora.
Lentamente introduce la mano. Sus dedos sucios tocan la negrura. Los
retira, como quemados.
¿Cuánto tiempo ha pasado?Dentro hace frío. Y es húmedo. Sale. El sol brilla alto.
Una cosa metálica que surca los aires pasa volando. Deja una estela detrás y lleva luces rojas en sus alas de artificio.
Mucho, mucho tiempo.
Cansancio. Cansancio.
Comprende que los años pesan y pasan. Pasan y pesan. Los años… bueno, los años…Ha decidido dejar de temer al Umbral.
El viento sopla…
Trae escarcha sobre las hojas de hierba esparcidas sobre el suelo de piedras sueltas.
Respira profundo. Entra a la oscuridad.
La negrura se cierra. No hay sonidos ni sabores. No hay colores. Ni dolor. Tampoco siente hambre, frío, calor o temor.
Sigue más allá de este punto.
Hasta ahí sabemos.
Después…
Después… en fin, eso…
-------------------------------------------------------------------------------------
La vida en la luna es un asco. Hoy papá volvió temprano de la fábrica aérea y yo no había terminado de lavar los platos del desayuno, entonces me arrojó mi cuenco del desayuno por la cabeza y se rompió. Supongo que mañana tendré que comer con su cuenco.
Papá dice que tendrá que conseguir otro empleo. No me lo dijo a mí. Se lo dijo a Melinda, la chica que últimamente trae a casa. Se tomaron hasta la última gota de screech, un ron horrible que es como el que hacían en la Tierra, y después empezaron a manosearse en la cama de abajo, conmigo sentado en la cama de arriba. Papá me vio espiándolos, me arrojó una de sus botas y casi me saca un ojo. Melinda lo calmó y siguieron manoseándose.
Papá me vio escribiéndote cuando se fue Melinda. Dijo qué p… estás haciendo, escribiéndole a Pie Grande. Un día le pregunté por qué no le rezaba a Jesús como la madre de Mario y me contestó que bien podía rezarle a Papá Noel o a Pie Grande porque igual no servía para nada. Bueno, se me ocurrió que rezar tal vez no sirve para nada, pero que un correo electrónico seguro te va a llegar.
De todos modos, no estoy seguro de que puedas ayudarnos, viendo que estás allá en la Tierra, pero escribirte es mejor que no hacer nada. Tendría que irme a la cama. Papá está roncando y eso me cansa. Terminaré de escribirte por la mañana.
Ya es de mañana. Papá se levantó tarde y se quejó porque se le enfrió el desayuno, pero se lo comió igual. Tuve que esperar una eternidad para poder usar su cuenco, pero la verdad es que no me molesta que los huevos en polvo estén fríos. Papá insistía con que no podríamos pagar ciertas cosas, como los huevos en polvo, y dijo que había otras cosas que tampoco podríamos comprar, como el aire y el agua, pero nunca cortan el aire, el agua sí, y en todo caso siempre puedo conseguir que los vecinos me den un poco.
¿Cómo es tener agua que cae gratis del cielo y no preocuparte nunca por que el aire se eche a perder? ¿Y tener árboles? Me gustaría muchísimo ver uno. Mario me mostró algunos en su consola RV, pero ya se sabe que no son reales, como tampoco son reales las chicas que me muestra, pero sí que son bonitas. Más bonitas que Melinda, por lo menos.
No sé a qué hora vuelve papá hoy. Dijo que iba a la fábrica de fármacos para ver si podía conseguir empleo allá, pero el papá de Mario trabaja ahí y él terminó la secundaria, por eso no estoy tan seguro de que papá tenga oportunidad. El cuenco del desayuno sigue en el fregadero; tendría que lavarlo mientras haya agua corriente.
Querido Pie Grande:
En la escuela nos pidieron que diéramos charlas y yo hablé sobre ti.
No les dije que te enviaba correos, pero les dije todo lo demás. La Sra.
Drissold dijo que supuestamente debía dar una charla sobre una criatura
salvaje de verdad, y yo le contesté que tú eras bien real. Los otros
chicos hablaron de gacelas, leones y estúpidas marmotas, y ella dijo que
yo tendría que haber hablado de algo parecido. Bueno, le respondí que
ninguno de los chicos había visto jamás una gacela, un león o una
estúpida marmota y que yo tampoco había visto a un Pie Grande y que
entonces cuál era la diferencia. Supongo que me trastorné demasiado,
porque hice pedazos el afiche de la estúpida marmota, pero tú ya sabes
lo que ocurre cuando uno se trastorna demasiado ¿verdad?Cuando volví de la escuela, papá ya estaba en casa y no se sentía nada contento de que yo hubiera roto un afiche de una estúpida marmota que pertenecía a otro chico. Seguro que la Sra. Drissold lo llamó y le habló mal de mí, cosa que no me parece bien. Yo no hablo mal de ella cuando se olvida de mi nombre. Papá me advirtió que no me meta con las cosas de otras personas, pero cuando le conté del chico que no paraba de hablar de esas estúpidas marmotas, se rió y dijo sí, la verdad es que son unas estúpidas de p… madre.
La fábrica de fármacos no lo contrató y tampoco la fábrica de mierda. Perdón, no tendría que decir esa mala palabra, pero papá siempre la dice y… al diablo, eres Pie Grande. Debes cagar por todas partes. Mañana va a intentar en el puerto. Le dije que no, que el papá de Graham se mató en el puerto y también el papá del chico que siempre tiene olor a pis, pero me contestó que no había otra mierda que hacer, que todas las minas están cerradas y todo el mundo se está yendo de Avalon a otros lugares de la luna.
¿Los Pie Grande escriben? No tengo idea, pero si puedes leer esto seguro que puedes escribir. No sé para qué vas a tener una dirección de correo electrónico si no sabes escribir, o sea que debes saber.
Ace
Querido Pie Grande:
Nos cortaron el agua. Qué imbéciles. Papá debe nada más que tres
pagos. Estuve pidiendo a los vecinos todo lo que me pudieran dar, pero
no tienen mucho y a unos pocos también se la cortaron.No tengo nada para desayunar. Le dije a papá que no teníamos nada salvo levadura, pero me gritó que odiaba esa cosa. Después de tirarla al suelo se disculpó y me dijo que algún día me compraría huevos de verdad. Se la pasa hablando de eso, de los huevos de verdad. Dice que yo incluso llegué a probarlos una vez, cuando era bebé, antes de que mamá muriera, pero no me acuerdo. De todos modos, me parecen repugnantes. ¿Algo así como pollo licuado? Qué feo. Tampoco sé qué sabor tiene el pollo. Solo conozco la comida artificial que cultivan aquí, aunque papá me dice que toda tiene gusto a pollo, pero a pollo falso.
Me gustaría ver un pollo de verdad. La semana pasada un chico dio una charla sobre los pollos que fue mejor que la de las estúpidas marmotas, pero debo haberme quedado dormido en la mitad porque la Sra. Drissold me golpeó en la cabeza. Una cosa que me acuerdo es que los pollos siguen corriendo cuando les cortan la cabeza. ¿Tú puedes hacer eso? Seguro que tú correrías hasta que encontraras tu cabeza y después te la volverías a pegar en el cuello y escaparías al fondo del bosque.
A propósito, todavía no recibí respuesta tuya. Sé que solo te envié dos correos, pero estoy esperando ¿sabes?
Tengo una idea. ¿Por qué no me mandas una foto? Seguro que puedes hacerlo con la computadora que tienes. Después puedo vender tu foto, hacer que reconecten el agua y conseguir un lugar mejor donde vivir para papá y para mí. ¿Podrías hacerlo? No hace falta que me escribas nada (no hay problema; yo no aprendí a escribir hasta hace dos años, cuando tenía siete).
Ace
Querido Pie Grande:
Papá consiguió el empleo del puerto. Pensarás que son buenas
noticias, pero se gastó el primer cheque del sueldo en dos botellas de screech
y en Melinda. Ella no venía desde hacía mucho y yo casi me había
olvidado de lo mal que huele. Bueno, cuando se estaban manoseando y
sacudiendo mi cama con bastante energía, me puse a pensar si no tendría
que ir a visitarte. Tal vez necesitas que alguien te lea todas las
cartas. No sé cómo puedo llegar hasta allá. Papá una vez me dijo que no
puedo irme de la luna porque soy muy alto y muy delgado para la gravedad
de la Tierra, pero creo que es una tontería. La gente va y viene de la
Tierra todo el tiempo. Y escuché que si te sientas en una piscina llena
de agua es como si no existiera la gravedad para ti. Bueno, nunca he
visto una piscina, pero estuve pensando que podría sentarme en un arroyo
grande o en un río o en algo parecido y leerte mis correos. Quizás
hasta podría enseñarte a leerlos tú solo. No es difícil. Bueno, es medio
difícil. En realidad, a mí me ayudó mi papá a aprender. Me dijo que si
no sabes leer no vales una mierda. Ningún hijo mío va a crecer
analfabeto. Por supuesto, no tenía ningún libro ni nada, solo revistas
viejas con un montón de señoras desnudas y los periódicos de hockey. Sé
leer lo suficiente como para enseñarle a un Pie Grande.Claro que tal vez tienes uno de esos programas lectores de voz en tu computadora. Pero soy buen maestro. Le enseñé a Mario a robarle pasteles al panadero sin que te descubra. Bueno, a mí no me descubrió y Mario no tuvo mucho problema, aparte de que el panadero le dejó un ojo negro. ¡Su madre se puso furiosa y le gritó a papá!
Querido Pie Grande:
Qué estúpida es la Sra. Drissold. Hoy, en clase, me dijo que mañana
es el Día de Trabajar con los Padres. ¡Mañana! Dijo que nos avisó hace
semanas, pero yo no me acuerdo; quizás estaba dormido, pero algunos
otros chicos tampoco se acordaban. Tuve que decírselo a papá esta noche,
cuando volvió a casa. Era muy tarde y olía peor que Melinda y apenas
podía llevarse la cena a la boca. Ni siquiera sé si me oyó, solo dijo
que sí con la cabeza y se arrastró hasta la cama. No quiero ir al
puerto. El papá de Graham se mató allá.
Ace
Querido Pie Grande:
Al final la Sra. Drissold no es tan mala. Hoy papá me llevó al
puerto. Me levanté súper temprano y le preparé los huevos en polvo como a
él le gustan, con toneladas de extracto de levadura y salsa picante.
Después, cuando se vistió para ir a trabajar yo salí del apartamento
detrás de él, dejando los cuencos del desayuno en el fregadero
(conseguimos un cuenco nuevo para mí, no tan bonito pero mejor que tener
que esperar todas las mañanas). Papá dijo ¿para qué diablos me estás
siguiendo? Y le contesté que la Sra. Drissold había dicho que tenía que
ir a trabajar con él y que todos los chicos estaban haciendo lo mismo.
No me tomé el trabajo de decirle que se lo había contado la noche
anterior. Por Dios, dijo él. El puerto no es lugar para un niño. Pero
cuando llegamos me consiguió el traje de un señor bajito que trabaja en
el turno de la noche ¡y pude caminar en el vacío!Papá me llevó a recorrer el lugar y me presentó a todos sus amigos. Este es mi hijo, Ace, decía, y todos sus amigos decían que yo era más grande que el dueño del traje que yo tenía puesto. Papá tenía esos grandes brazos para alzar cosas atados con correas a la espalda de su traje, por encima de sus brazos propios, y los usaba para trasladar cajas enormes de mineral, fármacos y suministros de un lado al otro. ¡Parecía casi tan fuerte como tú!
Puso todas las cajas que iban de vuelta a la Tierra en esas cosas con forma de cilindro que sellan, meten en el cañón de riel y disparan hacia la Tierra. Nunca vi nada que se mueva tan rápido como esos cilindros. Fue fabuloso. Las cosas que llegaban aterrizaban en los grandes pozos magnéticos, que son como lo contrario de los cañones de riel. Cuando llegaba un envío, todos los hombres se amontonaban alrededor para ver qué había dentro.
De ahí sacó papá el regalo para mí. Abrió una de esas cajas y cayeron un montón de estúpidos juguetitos de plástico, bloques de construcción, cachivaches para maestros, cosas así. Vaya, dijo papá. Mercadería rota. Toma algo, hijo, de recuerdo.
Había una sola cosa que estaba más o menos buena, un oso pardo robot de plástico. Cuando llegué a casa, el oso caminó y rugió por todas partes hasta que se le acabaron las baterías. ¡Buenísimo! Tú debes ver montones de osos. Seguro que peleas con ellos todos los días cuando vienen a robarte las bayas del desayuno.
Después, el puerto se puso aburrido. Papá hacía lo mismo todo el tiempo, levantaba cajas y las ponía donde el capataz le decía que las pusiera, pero cuando me preguntaba, yo le decía sí, es un trabajo fantástico, papá. A veces hay que decir esas cosas aunque realmente no las creas.
Papá cocinó un poco de tocino verdadero que sacó de otra caja de mercadería estropeada. Nunca me imaginé que algo pudiera tener tan buen sabor. Me duele la panza, pero no me quejo. ¡Seguro que tú comes tocino todo el tiempo!
Querido Pie Grande:
Parece que nunca volveré a comer tocino de verdad. Cuando volví de la
escuela papá ya había regresado del trabajo. Había una botella vacía de
screech, pero no fue como la última vez. Él no estaba furioso;
solamente lloraba y quería abrazarme. No paraba de disculparse y de
decir que nunca me había hecho ningún bien y yo no sabía qué
contestarle. Dijo que el capataz lo había despedido porque lo sorprendió
llevándose mercadería estropeada a casa. Agarró mi oso pardo y algunas
cosas del congelador y dijo que tenía que devolverlas o tendría más
problemas. Después se fue y no lo veo desde entonces.Llené algunas botellas con agua para cuando vuelvan a cortarla, pero no servirá de mucho. Nos cobran por gota, dice siempre papá, pero yo voy a esconder un poco por si acaso.
Tengo una idea, Pie Grande. Todavía no te contaré mucho, pero creo que ya sé cómo puedo ir a visitarte.
Ace
Querido Pie Grande:
Cortaron el agua, pero no me importa. Ya solucioné todo. ¡Iré a
verte! ¿Recuerdas que hace un par de semanas fui a trabajar con papá?
Bueno, la semana pasada me metí en el puerto a escondidas, me robé el
traje del señor bajito y revisé todo el lugar. ¿Recuerdas esos cilindros
que envían a la Tierra con el cañón de riel? ¡Ese es mi boleto para
viajar! Solo tengo que meterme dentro de uno de esos antes de que lo
sellen y así podré viajar gratis a la Tierra. Hasta me fijé dónde
aterrizan y escucha esto: ¡es en el océano! Ni siquiera tendré que
preocuparme por la gravedad.Pero hay un problema y es que allá hay muchos hombres que se darán cuenta si me meto en una cápsula. Pero los viernes no. Todos los del puerto estaban hablando de la Navidad y que a unos pocos les había tocado trabajar ese día y que planeaban beber screech todo el día para poner al capataz de mal humor. Bueno, si van a beber screech no hay forma de que noten mi presencia. Quiero estar aquí para Navidad, pero esta es mi única oportunidad.
No le conté a nadie de esto porque sé que nadie me dejaría ir, pero el viernes voy a hacerlo.
No puedo esperar más para verte. Y no te preocupes, no le diré a nadie que voy para enseñarte a leer. Es nuestro secreto.
Querido papá:
Perdón por tener que irme. Sé que quizás estás tremendamente enojado
conmigo por escaparme a escondidas sin decirte nada, pero yo sabía que
no me dejarías ir y mi plan es demasiado bueno. Seguramente llegaré a la
Tierra en pocos días y saldré a buscar a Pie Grande. Voy a tomarle una
foto que venderemos en millones y tú también podrás venir a vivir con
nosotros. Viviremos todos en el bosque, con agua gratis y aire gratis, y
podrás pescar si quieres, y tal vez hasta podremos traer a Melinda.No estés tan enojado. Te veré pronto. Te dejé unos desayunos en el refrigerador, caliéntalos y estarás bien. Hay algo de agua en el fondo del armario. Me llevé un par de botellas, pero no te preocupes porque te devolveré el dinero.
Veré si puedo conseguir una gallina. Tendremos huevos de verdad para cuando tú llegues.
Ace
Pie Grande:
Debo estar loco para escribirle a un maldito Pie Grande. Hace mucho
tiempo que mi cabeza está en llamas. No puedo hablar con nadie de esto.
Los hijos de puta de la compañía de transporte me hicieron firmar un
acuerdo de confidencialidad después de pagarme más de lo que nunca había
ganado por trabajar para ellos.Por supuesto, en Avalon hay unos pocos que saben lo que pasó. Melinda, los tipos que trabajaron en el puerto el día de Navidad, pero a ellos también les cerraron el pico con dinero, así que deben estar felices de que Ace haya hecho lo que hizo.
Pero yo todavía no puedo creer que ese chico la estuviera pasando tan mal. Estuve leyendo todo lo que escribió y me duele tanto ver que fui un imbécil… pero me duele mucho más escuchar su voz en los malditos correos que te escribió. No sé si alguna vez volveré a escuchar esa voz. Desearía que te hubiera escrito más mensajes.
Los cabrones de la compañía de transporte dicen que debe haberse ahogado. No encontraron ni un pedazo suyo cerca del lugar donde amerizó la cápsula y eso que, según ellos, lo buscaron durante días. Pero el traje que se robó tendría que haberlo mantenido a flote. Mierda, no puede ser que esté en el fondo del océano, no puede ser. Siento que la cabeza me va a explotar de solo pensarlo. Tiene que estar contigo. El traje flotó y no estaba lejos de la costa; era un chico fuerte, podía sobrevivir. Y tenía tantas ganas de verte… Más te vale que lo estés cuidando muy bien, tan bien como él me cuidaba a mí.
Melinda y los demás idiotas están comprando apartamentos nuevos, dientes de oro y otras porquerías inútiles con su dinero cierra-la-boca, pero tendrían que estar ahorrando para la próxima vez que corten el agua. En cuanto a mí, la luna no me quitará un centavo del dinero de Ace. Gastaré todo lo que me pagaron en un pasaje a la Tierra.
Voy a buscarte. Atravesaré a pie todos los bosques de allá si tengo que hacerlo. En el camino, nadaré en arroyos, treparé árboles, comeré tocino y huevos, tal vez hasta pise a una estúpida marmota. Toda la mierda que mi hijo tendría que haber hecho. Él no merecía vivir aquí. Yo no lo merecía a él. Tú no mereces tener que esconderte en una cueva y yo no merezco encontrarte, pero te puedo asegurar que, durante el resto de vida que me quede, lo intentaré a sangre y fuego.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ésta es la historia de cómo dejé atrás la inocencia
propia de la niñez, y comprendí por primera vez la realidad a la que
habría que enfrentarme. Para que entendáis la situación en la que me
encontré, tal y como yo la percibí, es vital que empiece narrándoos mi
día a día de aquel entonces.
Siendo aún muy pequeño, mi vida transcurría en el viejo caserón
familiar, del que pocas veces salía y nunca me alejaba, y que compartía
únicamente con mi amada madre y la servidumbre. Aunque apenas veía a los
criados, que solían deambular por la casa con la mirada al frente y sin
hablar demasiado, limpiando aquí y allá y haciendo sus labores, sí que
mantenía una estupenda relación con mi madre, cuyo amable rostro era
todo lo que realmente necesitaba en el mundo. Respecto a mi padre, si
tenía alguno, desconocía su identidad, pero no me importaba demasiado.Nadie más vivía en kilómetros a la redonda, nuestro hogar estaba completamente aislado, y rodeado por un tenebroso bosque en el que yo no osaba adentrarme. Nunca había visto aún el mundo más allá de aquellos árboles, y ni siquiera acudía a la escuela, aunque poseía muchos libros en la biblioteca de la mansión, gracias a los cuales conocía las maravillas del exterior. Más aún, mi madre me daba clases, enseñándome matemáticas, literatura y ciencias básicas.
Aquellas clases eran impartidas por las noches, al igual que casi todas las actividades que realizábamos mi progenitora y yo. Y no era por necesidad, ya que mi madre no tenía trabajo alguno: como noble que era, poseía por herencia una fortuna acorde a su título. Pero tanto ella como yo preferíamos la noche al día. Nos encontrábamos más despiertos, más activos, y, en consecuencia, más felices. No sólo las clases se celebraban de noche: comíamos al ocaso, a medianoche y antes del amanecer; y, si salía a jugar al jardín (aunque disfrutaba más de los interiores de la gran mansión) era bajo la mirada vigilante de la luna.
Respecto a las comidas que menciono, siempre consistían en el mismo plato: un delicioso puré que preparaba mi madre en persona, mezclado con gachas y pan, del que nunca me cansaba y cuya ingestión me proporcionaba un placer indescriptible. Lo engullía con ansia, mientras mi madre me miraba y me acariciaba, sonriendo, y cogiendo de tanto en tanto, como distraídamente, alguna que otra cucharada de su propio cuenco.
Tras la tercera comida, con la llegada del amanecer, siempre se apoderaba de mí un insuperable sopor, incluso aunque hubiera dormido durante la noche (cosa que raramente hacía, o al menos no más que lo equivalente a una pequeña siesta). El calor y la luz del sol me adormecían de alguna forma, y prefería irme a la cama, o descansar sentado en mi cuarto de juegos, observando los bellos y antiguos juguetes que poseía: caballos de madera, soldaditos de plomo, rompecabezas…
Al llegar de nuevo el crepúsculo recobraba el vigor, hubiera dormido lo suficiente o no. Así pues, mi horario era el opuesto al del resto del mundo.
He hablado de mi cuarto de juegos. Este lugar era increíblemente importante para mí, ya que era el único donde, ocasionalmente, me reunía con otros niños de mi edad, que venían de visita a la casa.
Y era éste el único motivo por el que no temía cuando mi madre, de tanto en tanto, abandonaba el hogar durante algunas horas de la noche, dejándome al cuidado de los impasibles criados. Y es que, a su regreso, siempre traía para mí un compañero de juegos. Estos niños y niñas pasaban un rato conmigo en la habitación de los juguetes, y, antes del amanecer, se marchaban para nunca volver.
Normalmente tenían un aspecto sucio y enfermizo, como si fueran pobres o vagabundos. Supongo que les hacía felices estar en mi casa, ya que admiraban sin discreción alguna mi hogar y mis juguetes, e incluso el tamaño de la habitación. Muchos se comportaban de este modo, y parecían felices jugando conmigo, lo cual sucedía hasta que mi madre entraba y se los llevaba de la mano.
Sin embargo, ocasionalmente, me encontraba con algún niño asustado que, bajo una tormenta de lágrimas y sollozos, pedía que le llevaran con sus padres. “No te preocupes”, les decía yo, tratando de consolarlos, “te vas a ir dentro de un rato”. Podía entenderlos, ya que yo sentía un apego similar por mi propia madre.
También me llamaba la atención, respecto a su aspecto, su tono de piel. Casi todos ellos me parecían extremadamente morenos, casi negros, al compararlos con los habitantes de la mansión: mi madre, los sirvientes, y yo mismo; todos blancos como la nieve. Estuve seguro de que aquellos niños tomaban mucho el sol, al contrario que nosotros.
No me encariñé de ninguno de ellos, pero, por pura curiosidad, le pregunté a mi madre por qué nunca volvían tras marcharse. Ella me contestó que había muchos niños, y que todos merecían disfrutar alguna vez de mi compañía y mis juguetes. Así pues, entendí que, en parte, se trataba de algún tipo de obra de caridad, lo cual explicaba la desaseada apariencia de muchas de mis breves amistades.
Esta explicación, con el apoyo de mi propio razonamiento deductivo, me satisfizo por completo, y así fue hasta cierto amanecer de octubre, hacia el que va encaminado todo este relato y en el cual comprendí lo que hasta ese día ni tan siquiera había imaginado.
Aquella noche, poco antes de que saliera el sol, mi
madre se acababa de llevar a mi último compañero de juegos, un chico que
gritaba y pataleaba sin parar, y, supongo que en parte por los
problemas que el escandaloso joven le había producido, se había olvidado
de darme la última comida de la noche.
|
Yo me sentí no sólo hambriento, sino cansado al principio
(pensé que debido a la fatiga de haber intentado apaciguar al niño), y
luego exhausto, mareado, casi desmayado. Era la primera vez en mi vida
que creí estar enfermo. Salí del cuarto de juegos y vagabundeé sin rumbo
fijo, desorientado por mi debilidad, por los pasillos, en busca de
alguien que me socorriera. Tras unos minutos de lánguido caminar, que me
parecieron años, creí escuchar unos gritos provenientes de la
habitación de mi madre, que casi siempre estaba cerrada con llave. Me
acerqué a duras penas y me apoyé en la puerta, quedando mis ojos justo
en frente de la cerradura. Se me ocurrió mirar a través de ella, para
averiguar si había alguien dentro.
Podía ver la cama, y, sobre ella, maniatado, al desenfrenado
jovencito que poco antes había abandonado la habitación de los juguetes.
Por supuesto, era él quien gritaba. Mi madre se encontraba de rodillas
sobre el suelo, a su lado, de tal manera que su cara estaba de frente a
la puerta, y por lo tanto a mí. Observé cómo, con su mano derecha,
tapaba con fuerza la boca del muchacho, levantándole la barbilla y
dejando al descubierto su delgado cuello. Por algún motivo, aquello me
sobresaltó, pero seguí mirando con ardiente curiosidad.Mi madre, maestra y mentora abrió sus pequeños y pálidos labios, que tantas veces me besaron, y, de entre ellos, surgieron dos colmillos superiores tan grandes y afilados como yo nunca hubiera visto o imaginado. Aquellos dientes, que parecían una alucinación sacada de un sueño increíble, se hundieron en la garganta del joven, la cual expulsó por ambos agujeros regueros de sangre, que se deslizaban por su piel hacia la cama. Por su mirada, mi madre parecía en éxtasis mientras sorbía la sangre del chico. Bebió y bebió, y el yaciente cuerpo se secaba y vaciaba, perdía su color natural y se volvía gris a una velocidad asombrosa, mientras un tenue rubor aparecía en las mejillas de su asesina, a la que yo tanto amaba.
A continuación, ante mi atónita mirada, mi querida progenitora tomó entre sus manos una enorme olla de barro, y, con un rugido, regurgitó en su interior gran parte de la sangre consumida. El olor de esta sangre llegó a mí, y lo reconocí de inmediato. Un aroma exquisito, que parecía devolverme las fuerzas a cada bocanada. Y es que no era otro que el olor del maravilloso puré que mi madre cocinaba, y que, mezclado con gachas y pan, yo tan felizmente devoraba tres veces cada noche.
Agregado el 26 Septiembre 2011 por dany en 222, Ficciones, tags: Cuentos
|
Los aficionados sabemos que un buen relato de ciencia
ficción habla más sobre la época en la que vive el autor que sobre un
hipotético futuro. Hoy nos parece que estamos inmersos en un mundo de
ciencia ficción. ¿Cómo puede sobrevivir el género en este presente
tecnofílico, hipercomunicado y globalizado, en el que los saberes y los
objetos envejecen con una rapidez pavorosa?
En cuestiones de supervivencia el fantástico no se diferencia de
otros géneros literarios o, más abarcativamente, de otras expresiones
artísticas. Para superar la prueba del tiempo y convertirse en una obra
de arte un trabajo tiene que brindar la posibilidad de ser resignificado
y apropiado por cada generación. “Para novedades, los clásicos”, dicen
que decía Miguel de Unamuno desde su cátedra de griego en la Universidad
de Salamanca, con la certidumbre de que un clásico se puede reconstruir
una y otra vez. Hay un puñado de experiencias esenciales que son las
que nos modelan como seres humanos: cuanto más cerca esté la obra de
tales vivencias, más posibilidades tendrá de sobrevivir a su tiempo. El
resto, la mayoría de las veces, es sólo decorado.
Silvia Angiola
LA FOTO – Carlos Daniel J. Vázquez
 ARGENTINA
ARGENTINA
—Escúcheme, Fernández: ¿usted no piensa antes de actuar?
Fernández escuchó en silencio el reproche de Santillán y miró con
atención la foto que el otro le pasó sobre la mesa. En la imagen, un
hombre descendía por una loma rocosa envuelto en varias capas de
vestimenta de aspecto sahariano. No se llegaba a ver el rostro, pero
Fernández sabía que una máscara lo protegía del frío y del leve aire
irrespirable. Porque el rostro tras la máscara era el suyo y el lugar,
ajeno y rojizo.—Tuvimos que difundirla entre los ufólogos para restarle credibilidad. Ellos nos ayudan a mantener nuestras actividades a cubierto sin saberlo, pero cada vez nos cuesta más. ¿Me entiende?
—¡Sí, señor! —al menos, Fernández había aprendido cuándo callar y cuándo no.
—Vuelva a sus tareas, y por favor trate de no ser filmado por los rovers.
—¡Gracias, señor!
—Ah, otra cosita —agregó Santillán antes de que Fernández cerrara la puerta—. La próxima vez que limpie los paneles solares de las máquinas, no los lustre.
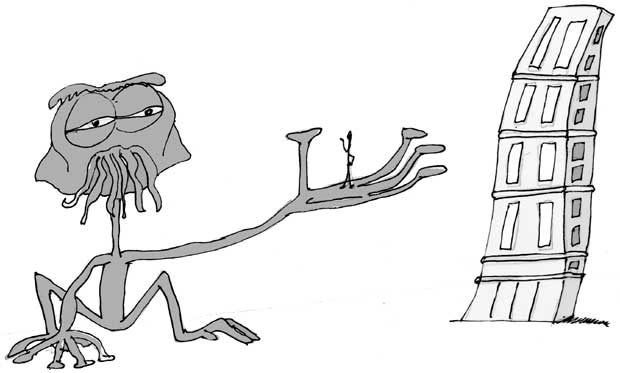
Carlos Daniel Joaquín Vázquez (también conocido como
Axxonita y Tut), es porteño, nacido en abril de 1968. Casado y padre de
tres varones, es desarrollador de software y docente. Lector de ciencia
ficción y fantasía desde siempre, es creador de la historieta El
Encarrilador y del Museo de las Artes de Urbys a través de “Arte
Fantástico”. Ha publicado cuentos en diversas revistas y su cuento
“Cruzado” ganó el premio Más Allá.
MOCOROLA SMART 9000 – Claudio G. del Castillo
 CUBA
CUBA
& Fua-fuaaa, tini-nini-nininí, ¡hello, Moco!, kng-tss kng-tss kng-tss kng-tss… &
—¡Despierta, Evaristo! ¡Despierta!Evaristo se incorporó en la cama y, sobreponiéndose a un dolor de cabeza que hacía que le rechinasen los dientes, preguntó:
—¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa?
Desde una mesita su móvil inteligente de última generación, suplente desde la tarde anterior de un obsoleto I-fon, le respondió:
—Tengo en línea a la pelirroja de anoche.
—¿Cristina?
—Cristina, Yulisandra, ¿qué más da? Mi opinión es que debes deshacerte de ella en el acto. No me gusta nada su tono de voz. Se me antoja una de esas chicas dominantes de las que es imposible escapar. Ayer fue a la discoteca, hoy te llama, la semana que viene te invitará a cenar y el día menos pensado… ¡kng-tss!, te verás con un anillo en el dedo y un dedo en el culo. Sí, Evaristo, se te meterá en casa, redecorará las paredes, gastará cientos en muebles, te obligará a limpiar el cuarto y del reciclaje de medias y calzoncillos, despídete.
—No exageres… teléfono; seguro olvidó algo. ¡Mira, mira, aquí está su tanga!
—¡Mira aquí está su tanga! ¡Mira aquí…! Oye, no te doy dos galletas porque soy del modelo 9000, que si fuera del 8500… ¿Sabes qué?, le diré a la tal Cristina que saliste para la empresa y me dejaste cargando. Tómate una Red Bull y, de paso, el día; aprovéchalo para sopesar mis argumentos. ¡Ah, y como vuelvas a apagarme durante el sexo tendremos unas palabras! Soy un móvil discreto. No se me ocurriría pasarte una llamada y nunca, ¡nunca!, usaría mi cámara sin tu consentimiento. Por cierto, mi nombre es Smartie.
¡Joder con el telefonillo! —pensó Evaristo—. Y yo creía que lo de “más listo que usted” era propaganda.
LA VIDA AL REVÉS – Claudio G. del Castillo
 CUBA
CUBA
Adorada Yuneisi:
Me decido a escribirte, a un mes de mi última carta, para que sepas
que no ando bien de salud. Estas semanas se han revelado las peores de
mi existencia; no dramatizo, créeme. La angustia que hoy roe mis
entrañas sólo se equipara a la que se instauró en mí cuando, esgrimiendo
un pretexto muy discutible (mi “acojonante” obsesión), te fuiste de
casa. Desde ya doy por cierto que te resultará incomprensible, amén de
absurdo, lo que te diré a continuación, pero me resisto a ocultarte por
más tiempo la extraña dolencia que me aqueja.El día previo a que enfermara le reñí a mi editor, atribuyéndole a su impericia el fracaso económico de mi libro de cuentos; a la hora de la cena preparé camarones al ajillo y degusté un Gentil Blanc; no me acosté especialmente tarde y por la noche soñé contigo (estupideces: flirteabas en el “Desire” con mi sobrino Angelito). Hasta ahí, lo habitual. Pero a la mañana siguiente, al despertar… ¡Madre del Verbo!, constaté horrorizado que mi Yo no estaba en la posición correcta dentro de mi anatomía, sino al revés. Yuneisi, te juro que no miento: reflexionaba, discernía, meditaba, desde una perspectiva completamente opuesta a mi cara.
Si pretendo que halles un mínimo de sentido a este galimatías, te pediré que cierres los ojos, abras la boca (es menester que tus labios no se toquen) y extiendas los brazos; abstráete de la brisa, el ruido, los olores (evita incluso respirar)… Aun así, de alguna forma, sabrás que tu Yo se proyecta “hacia adelante”. No te rías. No se me escapa que mi afirmación transgrede las fronteras de lo objetivo, pero la he comprobado más allá de toda duda razonable.
Y te pongo un ejemplo afín a tu experiencia.
Imagino recordarás el día que aprendiste a conducir el Lamborghini “Gallardo” que te obsequié al desposarnos. Tampoco habrás olvidado las nefastas consecuencias de tu primera reversa, al querer estacionar frente a la boutique de los gemelos Iniesta. En el retrovisor distinguías a la perfección lo que había a tus espaldas: la señalización de paso peatonal, el borde de la acera, la viejita que se disponía a cruzar la avenida… Con todo, le destrozaste la cadera a la señora. ¿Te has preguntado por qué?
La explicación que en ese momento di al hecho fue que el Iniesta que limpiaba la cristalería, su torso al aire, te desconcertó con aquel guiño descarado. Ahora adjudico la culpa a que la reversa es, simple y llanamente, antinatural. Nadie puede enfocar su atención en la antípoda a su cotidianidad, ¿me entiendes?
Y en ese mar, Yuneisi, navega mi velero.
Cuando avanzo, se me antoja que retrocedo; de igual modo me siento perseguido por los que caminan delante de mí; y si obligo a mis pies a enfilar rumbo a casa, los muy testarudos se empeñan en tomar la calle que muere en el bar. ¡Es terrible, Yuneisi, terrible! Deberías estar aquí para verme. Si tan siquiera llamaras… El colmo es que los instantes de hondo placer que compartimos juntos los rememoro en la coronilla; mi propia voz me da escalofríos (la percibo distante, cual si un ente invisible me susurrara detrás de la oreja); y mi mirada… mi insomne mirada perdió el brillo y la confianza de antaño y devino apagada y esquiva. Hasta mi editor suprimió capítulos enteros de mi reciente novela y me hizo notar, perplejo, que mi reacción era nula, como si estuviera ausente. Y yo pensaba: “Claro, mamón, si estoy del otro lado; ¡deja que me recupere…!”.
Coincidiremos en que es surrealista lo que me pasa. Y no me acostumbro, Yuneisi, no me acostumbro. No te negaré que barajara la opción del veneno luego de que un psiquiatra me tildara de loco e intentara enjaularme (por suerte salí corriendo, hasta donde me lo permitieron los juanetes). Pero no te alarmes, no me suicidaré. Ya no. Con letras doradas grabaré, en enhiesto obelisco, el nombre de ese primo tuyo… el moreno que nos compró el Lamborghini… Bolondrón, quien se compadeció de este pobre anciano y me recomendó un espiritista afamado, abriéndome una “puerta a la esperanza” (se titulaba así el poema que te dediqué, ¿lo conservas?).
Ayer visité a Onomandrius y lo hice cómplice de mi infortunio. El “Mensajero de lo Intangible” alega que lo mío no se trata de una enfermedad per se. Me instruyó en que poseo un alma y que quizá al despertar yo y regresar ésta de su viaje a lugares remotos (¿a tu piso en los suburbios para velar tu sueño?) pudo instalarse de manera errónea en mi cuerpo. También ha dicho que no me preocupe, que en cuanto le erogue la suma acordada (guardo unas migajas de la venta del chalé) me administrará unas drogas exóticas y por fin dormiré, él platicará con mi alma atribulada y las cosas serán como antes.
Te aclaro que así lo expresó el “Nuncio de lo Imponderable”, no es que yo suscriba al cien tales pamplinas. Mas no tengo elección. Anhelo que vuelvas, ¡oh, Yuneisi, Yuneisi!, y que concibamos un niño; un niño normal que hable, mire y crezca hacia donde esté su Yo y que goce de una erección, inspirado en una chica sensual como tú, sin experimentar el sobresalto de que le encañonan el trasero con un revólver.
Yuneisi, no deseo agobiarte con mi desgracia. Había previsto cursarte la misiva de inmediato, pero se me ocurre que lo haré mañana, cuando Onomandrius haya hecho su trabajo y el infierno en que me consumo sea historia. Entonces añadiré frases menos lúgubres, te dibujaré una rosa (al presente no me animo), y no tendrás que leerme usando un espejo.
Con amor, tu “pellejito”.
Voulez-vous coucher avec moi?
Te quiero, te quiero…
Yuneisi, todo salió muy bien… ¡muy mal!, ni sé lo que digo… Parece que mi alma entró de cabeza y… sí, de cabeza… y tuve esa inquietante… pesadilla. ¿Te acuestas con Angelito, Yuneisi? ¿Te revuelcas con él?… ¡Confiesa, puta de mierda! ¡Confiesa! No no no, perdóname, Yuneisi, perdóname. Ya busco la soga, ya la busco. De cabeza no puedo vivir. De cabeza ignoro a dónde me llevan mis manos, cómo piensa mi glande y qué escriben mis pies.
Claudio Guillermo del Castillo Pérez nació el 13 de
septiembre de 1976 en la ciudad de Santa Clara, Cuba. Es ingeniero en
Telecomunicaciones y Electrónica; tiene un diplomado en Gerencia
Empresarial. Actualmente trabaja en el aeropuerto internacional “Abel
Santamaría”, como jefe de Servicios Aeronáuticos. Es miembro del Taller
Literario Espacio Abierto, dedicado a la Ciencia Ficción, la Fantasía y
el Terror Fantástico. Fue alumno del curso online de Relato breve, que
impartiera el Taller de Escritores de Barcelona, en el período
junio/agosto de 2009.
Ganador del I Premio BCN de Relato para Escritores
Noveles (España) en 2009. Mención en la categoría Ciencia Ficción del I
Concurso de Fantasía y Ciencia Ficción Oscar Hurtado 2009 (Cuba). Tercer
Premio del Concurso de Ciencia Ficción 2009 de la revista Juventud
Técnica (Cuba). Finalista en la Categoría Fantasía del III Certamen
Monstruos de la Razón (España). Premio en la Categoría Fantasía del III
Concurso de Fantasía y Ciencia Ficción Oscar Hurtado 2011 (Cuba).
Ha publicado sus cuentos en los e-zines Axxón,
miNatura, Cosmocápsula, NGC 3660, Qubit; así como en Breves no tan
breves, Químicamente impuro y Juventud Técnica.
LA GRIETA – Javier Montalvo Bazán
 MÉXICO
MÉXICO
Difícilmente se podía ver a Carlitos en algún otro sitio
que no resultara la sala de su propia casa. El televisor estaba
encendido, pero Carlitos no miraba las caricaturas como se pensaría de
cualquier otro niño de su edad; no, su atención estaba secuestrada por
una forma caprichosa sin mayor valor: una grieta en la pared. Apenas
llegaba del colegio y se subía al sofá: sentado sobre sus talones, la
espalda recta, sus manos sobre el margen del respaldo lanoso, la
observaba crecer, cada día crecía, era posible notarlo. Carlitos era un
niño silencioso y tranquilo que no hablaba más que para pedir algo de
comida en la cocina; sabía que su madre estaba todo el día ocupada,
estaba en la casa pero no tenía tiempo para él, o no quería ocuparse de
él; estaba en sus cosas, aunque Carlitos pensara que no hacía nada, que
tenía tiempo y de sobra para atenderlo. Si la interrumpía, lo corría
diciéndole que se fuera a la sala a ver la televisión, y mientras él se
hallara ahí, no importaba lo que lo distrajera. Su padre trabajaba y
llegaba cansado, no lo veía más que los domingos, algo lamentable porque
Carlitos prefería estar con su papá. Su mamá a veces sólo se quedaba
sentada sobre el borde de la cama largo rato en silencio; a veces
lloraba. Mientras tanto, la grieta ganaba distancia en longitud y
grosor; a Carlitos le causaba miedo el pensamiento alarmante de que la
casa pudiera venirse abajo de un momento a otro. Había visto los
edificios colapsados en las noticias, los cuerpos sacados de entre los
escombros, en camillas, y aunque su padre le había dicho que los
temblores sucedían muy lejos de su casa, Carlitos no hallaba la
tranquilidad que deseaba tener; escuchaba a la casa que se quejaba con
recios crujidos en las paredes mientras trataba de conciliar el sueño.
Y sucedió que mientras su mamá tomaba su ducha de las cuatro, la
grieta comenzó a crecer de una manera inusual y alarmante. En unos
segundos llegó del techo hasta el suelo, y sus ramificaciones ahora
abrazaban toda la sala, moviendo la casa. ¡Estaba temblando! Carlitos
llegó a la puerta del baño donde se hallaba su madre, gritando con el
vértigo del espanto, “¡Se va a caer la casa, se va a caer la casa!”, y
su mamá que no salía, que no respondía, la puerta tenía el seguro y él
la golpeaba con todas sus fuerzas. Tomó una difícil decisión, debía
abandonar a su madre, salir para ponerse a salvo como le habían dicho en
la escuela: con calma, sin correr. En cuanto estuvo en la calle la
tierra dejó de moverse, pero cuando trató de entrar a la casa, encontró
la puerta cerrada. Tocó, tocó tantas veces que hasta doña Cecilia, la
vecina de al lado, lo escuchó. Lo metió en su casa y juntos aguardaron a
que pasara el tiempo. Después de un par de horas, a doña Cecilia se le
hizo incomprensible que la madre de Carlitos no saliera del baño para
buscar a su hijo. Antes de llamar a la policía, intentó comunicarse por
teléfono con ella, tocó a la puerta y lanzó piedritas a la ventana. La
policía llegó poco después y derribó la puerta. Entraron directamente a
la sala y notaron de inmediato la sangre en el suelo: pequeñas y densas
gotas, aún calientes; la manija estaba manchada, como si hubieran
querido salir. Llegaron a la cocina, más sangre: sobre el mantel, la
estufa, huellas dactilares plasmadas a partir de la tinta del rojo; y
luego revisaron el baño, el agua escapaba del lavabo, huellas de pies,
igual de rojas, sobre el suelo de mosaico. Subieron a los pisos de
arriba, a la habitación del matrimonio, ahí estaba la ropa del hombre
toda rasgada: camisas, playeras, corbatas y pantalones. Terminaron en el
cuarto de Carlitos, ¡gran espanto!, aunque ya se lo esperaban. Estaba
la mujer desnuda, hundida en la estasis de su propio líquido que
resbalaba por sus delgados dedos, naciendo el río rojo de las rayas en
sus muñecas; se desangraba, pero aún estaba con vida. Rápidamente
llamaron a una ambulancia, que llegó quince minutos después. El cuarto
de Carlitos estaba destrozado, la peor parte la había sacado un muñeco
de peluche largo y panzón. Le habían arrancado la cabeza de un tajo, y
acuchillado hasta sacarle la borra de su interior con insaciable saña.Carlitos regresó a la casa mucho tiempo después de que internaran a su madre en un centro psiquiátrico. Lo acompañaba su padre, juntos entraron a la sala, y Carlitos se fue casi de espaldas por el exaltado asombro de ver que ahí donde antes había visto la pared casi partirse en dos, ahora no se veía ningún signo de deterioro. “¿Es otra pared, papá?”, preguntó, intranquilo. “No, hijo”, respondió el padre. “Es la misma pared de siempre”.

Javier Montalvo es un muy creativo ingeniero en
electrónica de control; nació en el año de 1980 y es originario de
México. Hace poco se animó a escribir, y desde que lo hizo ya no se ha
podido detener. Se divierte creando cuentos de corte fantástico, de
ficción y de ciencia-ficción para sus amigos; cada día estudia para
mejorar su técnica narrativa.
EL AUTOR MATERIAL – Horacio Mohando
 ARGENTINA
ARGENTINA
Contrario a lo que había pensado, clavar el cuchillo en
el estómago de Pablo fue fácil, como pinchar un globo. Pero sin ruido,
sin esa alegría tan característica que siente uno cuando es
intencionalmente destructivo. En algún punto hasta me sentí
decepcionado. Yo esperaba que la sangre brotara roja y furiosa,
manchándome la cara y la camisa. Pero no. Debería haberlo sabido. Todo
lo relacionado con el dolor nunca se rige por las reglas del
espectáculo. Pablo retrocedió ahorrándome el problema de pensar si debía
dejar el metal clavado en la carne o sacarlo. Más que caer lo vi
desmoronarse como a esos viejos edificios que hacen explotar de manera
tal que sus paredes caen dentro de su propio perímetro. Yo, por mi
parte, sentía estar respirando agua.
Quién hubiera pensado que el final de Pablo iba a ser así. Él era lo
que se dice un tipo con suerte. Todo lo bueno le pasó a Pablo: la buena
familia, un buen trabajo, Mariana. Y todo con el menor de los esfuerzos,
todo al alcance de la mano. No era raro escuchar además lo buen tipo
que era Pablo. Siempre con la palabra justa y el oído dispuesto sumado a
un raro olfato para la desgracia, que siempre era ajena. Tenía la
costumbre de poner en tu mano justo aquello que necesitabas un par de
segundos antes de que tuvieras el coraje de pedírselo. Ese mismo día,
cuando me abrió la puerta, vi esa sonrisa amable y comprensiva de aquel
que sabe que venís a llorar desgracia o a pedir plata. Intuía, y por una
vez se equivocaba, que yo una vez más había tocado fondo. Lo que no tengo para nada claro es cómo Mauricio se animó a pedirme semejante cosa, así como tampoco entiendo cómo yo fui capaz de decir tan rápido que sí. Si en ese momento me hubieran preguntado hubiera dicho, no sin cierta vergüenza, que lo hacía por la plata. Y la vergüenza estaba, no tanto en el descubrimiento de mi capacidad de hacer cosas aberrantes sino en el hecho de no poder conseguir un trabajo como la gente. No indagué demasiado en las razones de Mauricio. De mis especulaciones posibles la única que estaba enteramente descartada era la envidia. A Mauricio le iba casi tan bien como a Pablo. Lo demostraba el fangote de guita que me estaba pagando. En el fondo creo que tampoco quiero saber. Tengo un poco de miedo de escuchar alguna explicación estúpida, sin mucho fundamento, lo cual haría que todo esto se convierta definitivamente en una locura.
La tensión inicial de mi cuerpo se fue disipando. Mi mano se aflojó y solté el cuchillo que rebotó dos veces contra el piso. El trabajo estaba casi terminado. Sólo faltaba esperar a que dejara de respirar de una buena vez. En sus ojos no había nada parecido a la desesperación, sino más bien todo lo contrario. Hasta pensé que su intención era lograr que yo me calmara. Como si Pablo no pudiera dejar de ser Pablo aún en un momento como este.
Cuando Mauricio entró, me palmeó la espalda. Había en él cierta sorpresa, la pequeña y fugaz alegría del maestro que descubre un desempeño sobresaliente en el alumno mediocre. Sonrió y me dijo que ya me podía ir. Cuando cerraba la puerta vi a Mauricio tal como lo iba a encontrar la policía un rato más tarde. Arrodillado, con el cuchillo en la mano, junto al ahora sí inmóvil cuerpo de Pablo.
Horacio Mohando nació en Reconquista, Santa Fe, en
1973. Asiste al taller literario de Maximiliano Tomas. Colabora en los
blogs Tomas Hotel y Soltando Monos. Actualmente se encuentra trabajando
en un libro de cuentos.
BAILANDO CON LA RENGA – Jorge Duran
 ARGENTINA
ARGENTINA
“Despacho de bebidas”, dice un cartel de lata pintado hace muchos años.
En las afueras del pueblito, llegando a una ruta de tierra inservible
y abandonada, hay un rancho viejo de adobe y techo de chapas en mal
estado.Silba el viento, levanta tierra, inclina los árboles, hace rodar los cardos, los hace redondos.
Tiene un palenque horizontal. Ese es el boliche.
Al otro lado de la ruta, el cementerio, también abandonado.
Adentro del boliche hay olor a rancio, a vino picado, a humedad, olor a cualquier cosa extraña.
Cae la tarde. La oscuridad es veloz, cambia las cosas, cambia el ámbito. Un bicherío insolente inicia un concierto de percusiones, un raspadero infernal de metales, un ligado perpetuo.
—Ahí están “esos” —murmura el bolichero y mete bala en boca con seguro en el fusil, luego lo coloca debajo del mostrador.
El único parroquiano, un viejo al que al tomar el vino le tiembla la mano y derrama más de lo que bebe, señala:
—Son los Funes, hay baile en lo de la renga. Hoy es sábado.
—Si cruzan la calle, los baleo a los dos —jura el bolichero, llevando el pulgar a sus labios, buscando con un visaje debajo del mostrador.
El viejo intenta una sonrisa.
—No les hace nada —asegura con sorna, y se limpia la boca con la manga del saco.
El caballo del viejo, que está atado afuera, relincha y levanta las dos patas delanteras, resopla, sacude la cola a los dos lados, mastica el freno con mucho ruido…
El único cochero del pueblo se detiene al frente, llega silencioso, como un juguete, como puesto en la escena con la mano. Negro el caballo, negro el coche, negro el cochero, todo una composición oscura, apenas un brillo gris cuando la luna aparece entre las nubes como una escena armada por John Alto para una prueba de fotos. Los Funes intentan subir, el cochero no los deja, los patea y caen al suelo. Suenan como fofos, se desarman, se deshacen, despiden un olor nauseabundo.
Desde el boliche, al ver todo, el viejo se apena:
—Pobres Funes, les gustaba mucho la milonga.
—Todos los sábados lo mismo —protesta el bolichero—. Siempre pasa algo. Con “esos”.

Jorge Duran fue estudiante en el conservatorio
músico-actoral de la profesora Rita Alberto en Villa Huidobro (Córdoba),
Argentina. Participa de talleres radioteatrales en la Provincia de
Mendoza, Argentina. Participa durante un año y medio de talleres en el
conservatorio Nacional de Buenos Aires. Alumno de la directora Galina
Tolmacheva, “regisseur” del Instituto de Arte Escénico de la Universidad
Nacional de Cuyo. Fundador en la ciudad de Mendoza del Teatro
Independiente del Hombre. Director de la puesta en escena de La
Mujerzuela Respetuosa de Jean Paul Sartre en Mendoza. Co-fundador de
Pequeño Teatro en Mendoza. Ayudante de dirección de la obra de Hugo
Betti Delito en la Isla de las Cabras, en Mendoza. Co-fundador del
teatro independiente La Avispa en Mendoza. Actor en las siguientes
obras: Trescientos Millones, de Roberto Arlt. El Puente, de Gorostiza.
Farsa y Justicia del Corregidor, de Alejandro Casona. Un amante en la
Ciudad, de Ezio de Rico y otras. Tiene una novela y un radioteatro
escritos que permanecen inéditos. Ganador de un concurso de la sociedad
mendocina de escritores por su cuento Marcelina. El mismo cuento fue
publicado por la revista Mediterránea, de Córdoba. El 29 y 30 de enero
de 2006 sube a escena con su puesta y dirección la obra de Guilherme
Figueiredo La Zorra y las Uvas, en el teatro del Colegio Esquiú de Mar
del Plata, Argentina.
ISIDRO – Jorge Chípuli
 MÉXICO
MÉXICO
La insoportable opresión de los pulmones, las
emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la mortaja que se adhiere,
el rígido abrazo de la estrecha morada, la oscuridad de la noche
absoluta, el silencio como un mar que abruma.
Edgar Allan Poe
Isidro fue enterrado vivo. Escuchó, sin poder moverse,
todo el proceso; desde su supuesta muerte hasta el último paso de los
enterradores sobre la tumba. Quería decir: no, esperen, si no estoy
muerto, no me entierren… terrible perspectiva la de morir asfixiado,
pero había conseguido, ahorrando sus domingos, una verdadera pistola de
rayos láser, y su mamá, afortunadamente, la puso en el ataúd antes de
que lo cerraran: para que juegues en el más allá, m’hijito. Con ella
sería fácil desintegrar la tierra blanda. Ni siquiera había tenido
tiempo de probarla, había llegado por correo, la vio sobre la mesa
cuando tropezó y se golpeó la frente. Se sintió como en un sueño del que
es imposible despertar. El anuncio decía que realmente funcionaba, que
era parte de un cargamento robado al ejército, un arma experimental
creada para acabar con fuerzas alienígenas. Comenzó a mover la mano un
poco, pudo abrir los ojos y ver la más profunda oscuridad. Después de
media hora casi se terminaba el aire, pero ya podía moverse lo
suficiente. Abrió el paquete. Palpó el arma entre sus manos y después de
un minuto comprendió que había sido víctima de la fatalidad: las
baterías no estaban incluidas.
Jorge Chípuli Padrón es de Monterrey, Nuevo León,
México. Obtuvo el premio de cuento de la revista La langosta se ha
posado, 1995, y fue becario del Centro de Escritores de Nuevo León.
Obtuvo el segundo lugar del premio de minicuento La difícil brevedad
2006. Ha colaborado con textos en diferentes revistas como Umbrales,
Rayuela, Oficio, Papeles de la Mancuspia, La langosta se ha posado,
Literatura Virtual, Nave, Miasma. Ha sido incluido en las antologías:
Columnas, antología del doblez, (ITESM, 1991), Natal: 20 visiones de
Monterrey (Clannad, 1993), y Silicio en la memoria (Ramón Llaca, 1998).
YO CANTO A UN DIOS INFINITESIMAL – Baldomero Dugo Navarro
 ESPAÑA
ESPAÑA
Alejado de las grandes catedrales, completamente oculto a
la supuesta vigilancia celestial, el increíble Hombre Menguante se
estaba haciendo cada vez más pequeño, más pequeño… Su minúscula cabeza
apenas era ya como el ojo de una aguja. Sus pensamientos, atenuados ecos
que no tardarían en ser imperceptibles incluso para él mismo.
La desesperación inundaba su corazoncito (“bastará con unas gotitas”,
pensó irónicamente). Se esforzó entonces por recordar las oraciones que
mucho tiempo atrás le enseñara mami. Hacía una eternidad que no rezaba,
pero sentía el impulso irrefrenable de encomendarse a algo o a alguien,
mientras aquella irresistible corriente le arrastraba al oscuro pozo de
la Nada.Fue en aquellos momentos críticos cuando germinó en su mente una curiosa idea. Así pues, hasta donde alcanzaban sus conocimientos sobre Biología, las primeras formas de vida que en tiempos remotos aparecieron sobre la faz de la Tierra eran microscópicas, no mayores que una simple bacteria. Y, a partir de ese instante, la vida había evolucionado en esencia adoptando cada vez formas de mayor tamaño y complejidad. Sería como si Dios se complaciera viendo crecer (y multiplicarse) a sus criaturas, protagonizando una fascinante carrera de obstáculos en pos de lo infinito, la morada ignorada del propio Dios.
Pero su destino era muy distinto: el azaroso encuentro con la nube radioactiva había hecho girar ciento ochenta grados el volante de su vida y se precipitaba sin remedio en el abismo de lo infinitesimal, de lo infinitamente pequeño. Sin duda aquel inexplorado precipicio existía al margen del Dios al cual tantas generaciones habían adorado y seguían adorando. No en vano las catedrales se levantan hacia el Cielo infinito, no se hunden en el lodo de lo que sólo aspira a desaparecer… Por eso, únicamente por eso, el angustiado Hombre Menguante cerró sus diminutos ojitos e improvisó una oración dirigida a un dios infinitesimal, a un dios que…
—¡Basta ya! —exclama el editor de la revista con la vena palpitándole en el cuello— Señor Matheson, si usted aspira a que su historia se venda, deberá inventarse a una preciosa muñequita para el Menguante ése. Sé muy bien de lo que le estoy hablando. Por tanto, me hará caso, ¿verdad?
Mi estómago emite un preocupante gruñido. Asiento con la cabeza, con cristiana resignación.

Baldomero Dugo Navarro nació el 6 de octubre de 1970 en
la población barcelonesa de Montcada i Reixac. Es licenciado en
Psicología y diplomado en Relaciones Laborales por la Universitat
Autònoma de Barcelona. Aficionado a la literatura desde los once años,
se ha decantado desde muy joven por el género fantástico y la
ciencia-ficción. Aunque ha hecho sus pinitos tanto en poesía como en
ensayo, ha cultivado sobre todo el relato breve. Ha publicado en
diferentes revistas catalanas, como Cap-pont (revista cultural de
Lleida) o Gran Sant Cugat. En 1988 ganó el Premio Cervantes de narrativa
organizado por “La Caixa”, gracias a un relato de ciencia-ficción
titulado “La Genética de la Salvación”. Recientemente, ha publicado el
libro “Actualización de Sentimientos”.
REVELACIONES – Yunieski Betancourt Dipotet
 CUBA
CUBA
A Samuel Ray Delany, y Por siempre y Gomorra
Era algo sencillo: volar hasta Ubik, entrevistarme con el señor Lewly, y volar de regreso a casa.
—Simple —dijo el señor Farhd—. Todo está previsto —aseguró.Lo había conocido tres días antes, cuando visitó mi mansión en San José, Costa Rica, fingiendo ser otro de los reporteros que regularmente se interesan por mi salud. Y es que soy famoso. El único sobreviviente del atentado biológico de Nantes, a consecuencia del cual mi sistema inmune mutó desarrollando la capacidad de aniquilar, en períodos muy breves, cualquier tipo de infección. El problema es que al desaparecer estas, arremete contra mi cuerpo.
—No le gusta descansar —afirmó el galeno que me reveló mi condición, en el Hospital de Investigaciones de Mutaciones Estables, de Caen.
—¿Cuánto—, doctor —dije, tratando de mantener la compostura, y me eché a llorar al oírle responder que una larga vida, siempre que estuviese en contacto con fuertes focos infecciosos.
—La resistencia de su sistema inmune es extraordinaria. Puede soportar, incluso, dosis masivas de radiación —agregó, sonriendo.
De Caen salí portando una pseudo piel auto generable, construida a partir de mis propias células; y que, colocada sobre la mía, evita el escape de los gérmenes patógenos, genéticamente modificados, que me mantienen vivo. Pero con pseudo piel y todo, ningún gobierno estuvo dispuesto a permitirme deambular a mi libre arbitrio por su territorio.
Por eso, con el pago inicial que me dieron las farmacéuticas por tener acceso periódico a muestras de mis tejidos, compré una mansión en San José, y la doté con lo necesario para satisfacer mis necesidades, incluido un mini hospital atendido por un equipo de tres enfermeros.
Cuando el señor Farhd me visitó, llevaba cinco años sin salir al exterior.
—Se lo pedimos a usted —dijo, después de revelarme su pertenencia al grupo de inteligencia de la OEA—, porque puede acercarse al abducido y sobrevivir.
Así fue como supe que uno de ellos había sido devuelto. El señor Lewly. El único entre los más de quince millones de desaparecidos de la faz de la tierra en los últimos siete años. En la mejor tradición de suspenso, lo depositaron de noche ante la estatua de José Martí en la Plaza de la Revolución, coronado por una aureola, que recordaba la de los ángeles de las leyendas. El pánico de los habitantes de Si-eich fue indetenible, ante la perspectiva de ser afectados por vaya usted a saber qué terribles microbios alienígenas. Pero nada pasó.
Luego de ser recluido en la base naval Ubik, otrora Marina Hemingway, fue exhaustivamente interrogado acerca de sus captores. El señor Lewly contó que sus planetas orbitan a miles de millones de años luz, y que los órdenes sociales de sus mundos son eficientes y permanecen inmutables desde hace millones de años de los nuestros. También, que son capaces de adoptar cualquier forma y de vivir cientos de años. Pero no pudo explicar por qué lo habían retornado. Ante la pregunta sufría un bloqueo, como un programa afectado por un virus.
—Detectamos una radiación que sale de él, y de la que la aureola es una consecuencia —me explicó el señor Farhd—. Bloquearla nos permitirá liberarlo del control alien. El problema es que como toda radiación, al acumularse, resulta muy nociva, y descubrimos que si Lewly no tiene a ninguna persona a una distancia inferior a un metro permanece inconsciente. Sin embargo, estamos seguros de que usted puede sobrevivir. Será algo rápido: llegar, entrevistarse con Lewly, y volver a casa. Por seguridad, hemos diseñado dos habitaciones especiales, una contiene a la otra. Colocaremos al abducido en la interior y habilitaremos la exterior como zona de contención, en la que usted será desintoxicado después de la entrevista.
Acepté. Por una suma multimillonaria, claro, pero sobre todo por la garantía de que se me permitirían salidas periódicas al exterior de mi mansión, para combatir el fastidio que me atenazaba.
Y volé hasta Ubik.
—Ya todo está preparado, en cuanto usted se reúna con él, bloqueamos la radiación —me dijo, nada más bajé del helicóptero, el señor Farhd; y me condujo, junto con mis enfermeros, por una larga serie de corredores hasta la puerta que daba paso a la zona de contención.
Cuando entré en la habitación interior el señor Lewly estaba desvanecido, sentado en una butaca; apenas me le acerqué, abrió los ojos, me observó brevemente y luego me ignoró. Permanecí de pie hasta que la aureola desapareció.
—¿Qué han hecho? —dijo, sin inmutarse, y volteó hacia mí.
—Nada —respondí, y me senté en otra butaca, frente a él.
—Algo hicieron, estoy libre —insistió y apoyó las manos en sus rodillas.
—¿Cómo?
—Ellos no están aquí conmigo —explicó, señalando en círculos hacia arriba.
—Usted ha estado solo desde que llegó.
—No. Ellos me han acompañado. Ven lo que veo, oyen lo que oigo, lo que siento lo sienten, ¿entiende?
—Sí —dije, e hice la pregunta para la que me habían traído—: ¿Por qué lo devolvieron?
—Están aburridos —afirmó y se encogió de hombros—. Viven cientos de años y sus sociedades no cambian. Ya no les basta con llevarnos.
—Entonces, ¿los otros?
—Volverán. No sé cuándo, pero serán devueltos. Yo sólo soy el primero.
—Entiendo —dije, y justo entonces ocurrió algo que ni científicos ni militares previeron. Mi seudo piel no resistió la acumulación de radiación y se quebró, liberando los gérmenes patógenos que contenía. En cuestión de segundos, el señor Lewly cayó en el piso, entre convulsiones. Sabiendo que intentar salvarlo era una causa perdida, abandoné el cuarto.
En la zona de contención, mis enfermeros, debidamente enfundados en trajes de protección, repararon la seudo piel; cuando salimos de allí el señor Farhd fue a mi encuentro.
—¿Qué cree? —dijo.
—Sólo hay una forma de saber —respondí—, si los demás son devueltos, entonces Lewly contó la verdad y todo estará claro.
—¿Todo?
—Sí. ¿No lo entiende?, están aburridos y nos van a enviar a los abducidos, rediseñados para ser cámaras vivas, a través de las cuales pueden observar y alterar nuestro comportamiento. Seremos su nuevo reality show. Lewly era el episodio piloto, por así decir.
—¿Está seguro?
—Sí —afirmé, y empecé a desandar los corredores hasta llegar a donde me esperaba el helicóptero, omitiendo confesarle que también estaba seguro de que pronto sería abducido; una vez que ellos decidieran que al ser el último que me había acercado a su enviado, debía ser la clave para desentrañar su muerte. A fin de cuentas, no se arriesgarían a perder las demás cámaras que enviasen.
“Realmente voy a librarme de mi aburrimiento”, pensé; y luego de estrechar la mano del señor Farhd, entré en el helicóptero, junto con mis enfermeros, y asentí a la pregunta muda del piloto.
Yunieski Betancourt Dipotet nació en Yaguajay, Sancti
Spíritus, Cuba, en 1976. Sociólogo, profesor universitario y narrador.
Máster en Sociología por la Universidad de La Habana, especialidad
Sociología de la Educación. Ha publicado en La Isla en Peso,
Cubaliteraria, La Jiribilla, Axxón, miNatura, NM, Papirando, Almiar,
Korad, Aurora Bitzine, Letralia, Otro Lunes, Revista Hispano-Americana
de Arte, Revista Sci-FdI. Fue incluido en Al este del arco iris:
Antología de Microrrelatistas Latinos (Spanish Edition) Estados Unidos,
Latin Heritage Foundation, 2011. Finalista en la categoría Pensamiento
del II Concurso de Microtextos Garzón Céspedes 2009. Premio en el género
Fantasía del Segundo Concurso de Cuento Oscar Hurtado, 2010. Primera
mención en el género Ciencia Ficción del Tercer Concurso de Cuento Oscar
Hurtado, 2011. Premio en la categoría Autor aficionado del Concurso
Mabuya de Literatura, 2011. Miembro de la Red Mundial de Escritores en
Español (REMES) Reside en Ciudad de La Habana.
EL ENIGMA HUMANO 1921514915 – Daniel Flores
 ARGENTINA
ARGENTINA
Extracto Nº 1 del interrogatorio a humano
—Camisa blanca, pantalón tres cuartos y un par de
zapatillas viejas… Es todo lo que llevo. ¿Que de qué material es esto?
Pero ¡¿nunca vieron una camisa?! —suspira y expresa una mueca de
cansancio—. Un tipo de tela…, género, no sé cómo lo entenderían.
Extrae un rectángulo maleable de la parte superior de su c(k)amisa y preguntamos con interés.—¿”Rectángulo maleable”? Ja, ja. Nada del otro mundo, un vicio: cigarrillos se llaman, puchos, fasos, caretas, qué sé yo… —se parte de risa y nos hacemos hacia atrás con precaución. Mi colega arremete con otra pregunta y el humano responde—. Sirven para dejarlos y para nada más; hace tiempo que lo intento, pero créanme que este es, por lejos, un mal día para perder el hábito. ¿Gusta usted de uno, señor…?
—Luxunsteinen —responde secamente mi colega, cuya habilidad para los interrogatorios suele abrumarme.
—¿Luxunsteinen? ¡Lux…uns…tei…nen! Parece alemán —sonríe—. ¿Esto es Alemania en otra dimensión? ¿Tienen cibernazis también? Ja, ja.
—Esto es Uralia —respondo entonces, y Luxunsteinen me mira de un modo que no alcanzo a comprender.
—¡¿Uralia? !Ah, sin duda… —enciende un cigarrillo y se echa hacia atrás con los ojos cerrados—. Creo que me he vuelto loc(k, q)o, señores.
El hombre juró que provenía de Tierra. Así como suena:
Ti-er-ra. Hubo cierta cantidad de palabras que nuestros procesadores no
lograron decodificar por su complejidad (unas pocas están señaladas con
reemplazos fonéticos), y ciertos conceptos que tampoco fueron capaces de
asimilar. Nuestro “Negociador de lenguajes” hizo posible la
comunicación durante el interrogatorio.
Extracto Nº 2
—Díganos su nombre y su procedencia.
—Néstor Albarracín, cuarenta y ocho años…—¿Eso es su…?
—Sí, “eso” es mi nombre, ¿tan feo te parece, Lux…? Te puedo decir Lux, ¿no? Además, con esa cara medio amarillenta me hacés acordar a un tío que vivía mal del hígado. Parecía un chino el pobre.
—¿Chi-no? —pregunté yo.
—Sí, un chino, boludo, un ponja, un oriental… —se encogió de hombros y dejó pasar un lapso—. En fin, la cuestión es ahora mi procedencia… Creo que eran las siete y pico de la tarde cuando llegué a casa. Había laburado toda la mañana, después tuve un encuentro. Estaba muerto de “1921514915″ (palabra intraducible; creemos que ahí se esconde la clave de su transportación) y me decidí a tomar una…
El “Negociador de lenguajes” emitió unos horribles silbidos que interrumpieron al sujeto. Luxunsteinen gruñó y dejó ver su mandíbula filosa. Ahí fue cuando el humano se erizó completamente y dejó las bromas a un lado. Por lo menos, de momento.
—¿Qué es esa máquina infernal, carajo…, y esos colores? Me estoy trastornando de verdad… Creo que necesito un psicólogo urgente, o quizá necesite una religión, como decía mamá —balbuceó, tomándose el cráneo con ambas manos. Hubo una fugacidad empática entre nosotros y mis ojos cambiaron a rojos por un instante. Seguidamente, el hombre inspiró y procuró serenarse—. Le decía…, le decía que estaba en mi casa como cualquier tarde. Había vuelto de una cita.
—¿Qué cita? ¡¿Cómo llegó a Uralia?! —rugió “Lux”.
—¡Es que no lo sé, simplemente aparecí! Y nadie me envió a esclavizarlos, como dicen ustedes, quédense tranquilos que no mato ni a una mosca. —Expliqué brevemente sucesos recientes de nuestro planeta y el humano no pareció sorprenderse—. Bueno, de todos modos, veo que ya recobraron la independencia…
—Y así seguiremos —tercié.
—Muy justo. ¿Puedo continuar ahora? Porque, por lo que veo, aparte de tener cuatro brazos, tienen cuatro lenguas.
El sujeto entonces nos relató lo que sucedió hace ya unas
trescientas veintidós horas uralitas: como si tal cosa, el hombre se
había materializado espontáneamente en medio del “Parque de Metales
Fríos”, a pocas yardas de Brux (el equivalente humano a “Disneylandia”,
según nos contó). Había paz en el lugar, como es natural, pero el humano
arruinó todo en un instante. Los uralitas corrían de aquí para allá
como si hubieran visto al mismísimo Caos en persona. Si bien
fisonómicamente el humano no se alejaba mucho de nuestra anatomía,
contaba sólo con dos brazos y eso podría espantar a cualquiera. Y sus
dedos… oh, sus dedos eran tan finos… Una uralita que paseaba por el
parque por poco no se vaporiza al verlos. Ciertamente, el humano había
sembrado el horror.
Un centinela lo derivó de inmediato a nuestras dependencias para el
interrogatorio pertinente. El hombre al principio estaba ido, sumido en
un espanto blanco. Aunque es verdad que más asustados estábamos
nosotros; quizá se dio cuenta de ello y por ese motivo se tranquilizó
más tarde.A primeras, Néstor Albarracín Cuarenta y Ocho Años no parecía hostil, por lo que no tuvimos que recurrir a métodos más duros. La conversación fue, dentro de todo, pacífica. Nos explicó que simplemente tenía “1921514915″ y suponía que nuestro planeta era producto de aquello.
El enigma es angustiante.
Extracto Nº 3
—Venía de encontrarme con Analía, que es un “1921514915″ (deducimos que a las humanas también puede atribuírseles este caso enigma). Imagínense que estaba c(k, q)ans(z)ado y necesitaba acostarme…
—¿Y eso por qué? —pregunté. Cada vez entendía menos.—Pero ¿para qué se acuestan ustedes? ¿Es que acaso no “hibernan”, por así decir? ¿No? Bueno, nosotros sí. Y lo que creo es que ¡esto!no es más que un producto fantasioso arbitrario de esa “hibernación”, ¿se entiende? No, no entienden… —expresó, resignado—. ¡Igual qué importa! De un momento a otro esta locura va a tener que terminar. Ya lo van a ver, un ¡pluf! y el “1921514915″ acabará.
Y, para nuestra sorpresa, fue así como sucedió. Nos hallábamos en medio del interrogatorio cuando el sujeto, riendo, se desvaneció por completo. Deducimos ahora que ellos (los humanos) cuentan con un desarrollo en su condición natural altamente avanzado, ya que mediante el “1921514915″ pueden visitar otros mundos. Aunque, por lo visto, ignoran la veracidad de este hecho.
Daniel Flores nació en Buenos Aires en julio de 1983,
es músico, escritor y docente por vocación. Cursó estudios de Corrector
Literario en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea y,
actualmente, cursa materias del Profesorado de Lengua y Literatura.
Realizó varios cursos de escritura, con Alberto Laiseca y Cecilia
Sperling, entre otros. A los 25 años decidió mudarse a la provincia de
Tucumán (Argentina), en donde hoy reside, y en donde dirige un taller de
escritura creativa y cuento breve. Es autor de Bajo un cielo carmesí,
un libro compuesto por catorce cuentos que oscilan entre lo fantástico y
el horror.
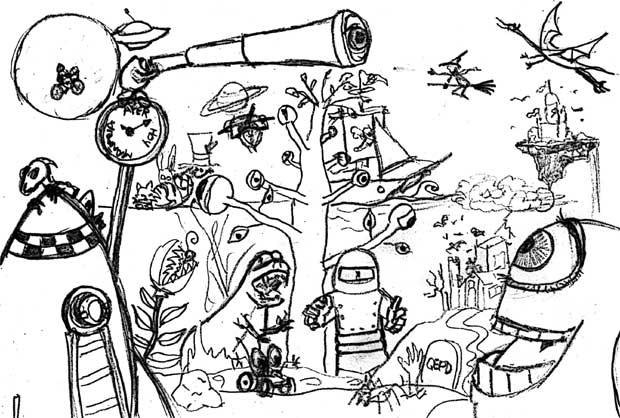




No hay comentarios:
Publicar un comentario